ALISA SIBIRSKAYA,
FOTÓGRAFA PICTÓRICA
 |
De la serie "Dreamers"
Bill Viola |
Desde que los/as
humanos/as, por las razones que fueran, empezaron reinterpretar el
mundo en cuevas y murales de piedra, buscaron plasmar la realidad
dentro de las posibilidades que sus herramientas y pigmentos se lo
permitían. No soy experto en historia del arte pero es innegable que
el atrevimiento artístico y el desarrollo de la vanguardias en la
pintura es paralelo al nacimiento y evolución de la fotografía como
medio de emulación de la realidad.
Ante la derrota que suponía un medio que igualaba el natural, l@s artistas plástic@s exploraron nuevas vías de expresión, sea con los instrumentos clásicos (impresionismo, fauvismo, etc.), sea saltando las barreras mismas de lo meramente expositivo (dadaísmo…).
 |
"Mujer bebiendo con
su marido"
Veermer |
Pues bien, el itinerario seguido por la fotografía ha sido de algún modo el inverso. En la inauguración de una exposición reciente, un fotógrafo local reconocía que su obra había derivado en los últimos tiempos hacia la abstracción, y así se recogía en instantáneas de papeles medio arrancados, paredes desconchadas y la búsqueda de una descomposición de los espacios naturales. Es como si los fotógrafos descubrieran que un género que parecía anticuado en el siglo XIX, la pintura, se les hubiera adelantado.
Otro punto de vista reconoce y recrea el valor de los pintores clásicos. Es el caso del video-artista Bill Viola (Nueva York 1951), a quien el Guggenheim de Bilbao dedicó una retrospectiva en 2017. En ella se apreciaba que parte de su obra había evolucionado hacia un cierto clasicismo, principalmente en el uso del color y la luz. Algunos críticos relacionaban esas instalaciones con la pintura renacentista, algo que en alguna de sus instalaciones, “The dreamers” por ejemplo, parecía evidente.
 |
| "7", Alisa Sibirskaya |
Creo que la
sorprendente Alisa Sibirskaya (Krasnoyarsk (Rusia) – 1989), a la
que he descubierto hace nada, no solo “parte de”, sino que
insiste en esa veta y retrocede directamente unos cuantos siglos, no ya homenajeando a los clásicos holandeses,
que lo hace, sino generando una obra, en este caso fotográfica, que
parece una continuidad de la que Vermeer o Steen pudieran pintar casi
cinco siglos antes.
 |
"Mujer desnudándose"
Steen |
Curiosamente,
Sibirskaya, afincada actualmente en Barcelona, considera que sus
“fotografías son un diario, no hablo de sirenas, centauros o
criadas de la edad de oro holandesa, hablo de mí misma; todo lo que
aparece en las imágenes son para mí cosas muy específicas”, algo
que es difícilmente perceptible en instantáneas que resaltan su
formación teatral, principalmente en la composición, y que, si bien
entiende como una “sublimación”, contrasta, por no decir que no
tiene que nada que ver, con su reivindicación de la “cultura de la
protesta” y una actitud muy crítica con la invasión de Ukrania y
la deriva de la Rusia de Putin. Sí reconoce que tras el impasse que
la guerra ha producido en su obra es más que probable que esta gire,
aunque sea, dice, “a través de símbolos y metáforas”. Me
atrevo a adelantar, y me gustaría que así fuera, que hacia una
reinterpretación de los muy interesantes y olvidados maestros del
realismo socialista, de la que ya hay algún atisbo...Pero sea como
sea, disfrutemos de esta oleada de revisionismo fotográfico, que
reproduzco en reducida dimensión, porque la belleza, aunque
retroceda, es siempre sinónimo de felicidad.
 |
"Cleopatra"
Alisa Sibirskaya |
Aquí el link de su
página web, que vale la pena merodear: https://alisasibirskaya.com/
Alentado por un
familiar melómano me he asomado recientemente a la obra de otro ruso exiliado, Serguéi Rachmaninoff (1873-1943), según él el mejor enlace, en este caso musical, entre
lo clásico y la modernidad. Como sus obras más reconocidas me
parecen muy complejas, he elegido este precioso y no muy extenso
adagio de la Sinfonía n.2, Opus.27 III.













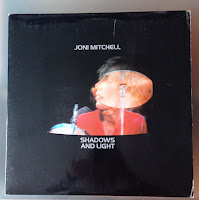








-k8uE-RHtuyL1uCDEPUFQMchaTgVJ-758x531@abc.jpg)




